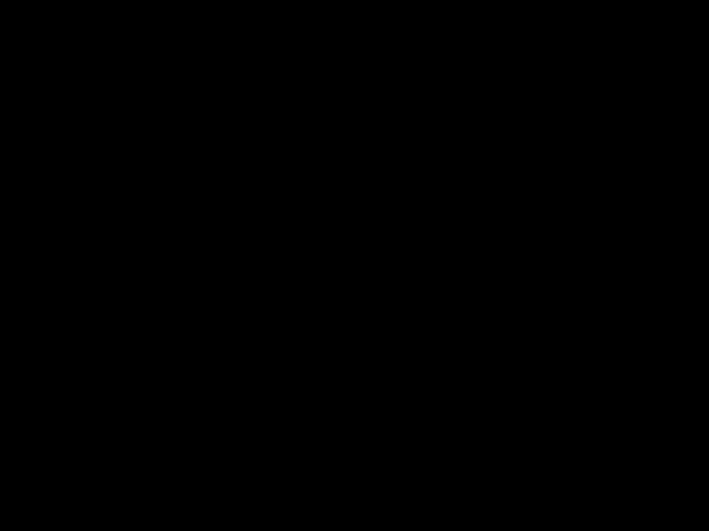[Después de un semestre bastante estresante, decidí irme de viaje a Italia en furgoneta para desconectar, con una mochila con algo de ropa en una mano y mis escasos ahorros en otra.]
Una carretera serpenteante se hacía hueco entre el mausoleo de árboles y el vaivén de hojas que nunca existió. La furgoneta gemía a cada centímetro de ascensión. Gané la batalla a la montaña y llegué a una balaustrada suspendida en medio de los Apeninos. Amamantadas del firmamento, grandes nubes grises se deshilaban en pequeñas espirales de lluvia opaca. Arcos imposibles de roca acribillados por árboles se entrelazaban con un lago escarlata, retenido por un manto blanco de niebla.
Un suspiro de luz ámbar se había hecho paso en aquel cielo de plomo y escarcha, y se postró en un pequeño campo de una montaña al otro lado del valle. Un conjuro de troncos de arce y de abeto se disponía formando una suerte de circunferencia gigante. Una vitrina se alzaba en el centro, pero era imposible distinguir su contenido desde la distancia. Divisé un pequeño refugio a diez metros de la escena, sus ventanas destilaban una luz cálida. Decidí no investigar más y hacer a pie el escaso recorrido que me separaba de mi hogar aquella semana: un hostal de aire victoriano con aspiraciones a ser abandonado; el musgo que lo teñía y el humo azulado que salía de la chimenea completaban su aura siniestra.
Me recibió la propietaria del lugar, Francesca. Habíamos hablado por teléfono un par de días antes para acabar de pactar los detalles de mi estancia. Era una mujer afable, atenta y con gran experiencia tratando a los clientes: para ella, cada uno de ellos pasaba a ser su familia en el momento que franqueaban las puertas de entrada por primera vez.
—¿Cómo ha ido el viaggio? —me preguntó, con su divertido acento.
—Bien, un poco largo. Pero las vistas que tenéis aquí lo valen.
—Son sorprendentes —rio débilmente—. Toma, la llave de tu stanza. Recuerda que la cena es dentro de dos ore, alle nove e mezza.
Entré al comedor. Distinguí un gramófono, un teléfono de pared y un sofá con un estampado de flores marchitas, todo recortado contra un fresco, formado por una circunferencia y una vitrina de grandes dimensiones precisamente detallada. En su interior reposaba un violín dibujado con una delicadeza enfermiza, como si el autor tuviera miedo a romperlo. Cada trazado que lo formaba era de una perfección muy estudiada, como si contuviera una pequeña historia, y, todas juntas, se entramaban para reflejar mucho más que un dibujo: una causa perdida, un alma. Me di cuenta de que estaba contemplando lo que había visto minutos antes en aquel lugar maldito a unos pocos kilómetros de mí.
A la mañana siguiente, decidí lanzarme a la aventura: atravesé las largas alfombras verdes tejidas con gencianas y adonis que me separaban de aquel sitio, tendido en lo alto de aquella montaña a merced del silencio. Llegué a su falda y tomé un camino ascendente de piedra cicatrizándose entre hayas y robles. Cinco minutos después, me topé con una valla. Tenía una pequeña inscripción hecha con una caligrafía exquisita en uno de los laterales, que había sido borrada por el paso del tiempo. Se podían distinguir dos iniciales: AS.
Decidí abrirla y pasar al otro lado. Acabé encontrándome una estructura metálica emulando una suerte de almacén. Bajé de la furgoneta y me dirigí hacia allí. Una fina lluvia atrapaba mi miedo en una red cristalina. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la abrí y la franqueé. Un eco metálico se mezclaba sincopadamente con mi respiración mientras contemplaba las infinitas estanterías, que cubrían las paredes del recinto, con potes de diferentes colores y texturas —por el olor, deduje que era barniz. En el centro, había una mesa con herramientas indescriptiblemente complejas, rodeada por varios ejemplares de violines inacabados expuestos en vitrinas. Me llamó la atención una de ellas en especial: estaba rematada con ornamenta en forma de clave de sol, hecha de diamante y amatista. Me acerqué y vi el mismo instrumento que en el fresco del hostal. Lo extraje de allí y lo escruté durante varios minutos. En uno de los laterales del arco central había escrito, con un trazo familiar: «Antonius Stradivarius Cremonensis anno 2019».
No me dio tiempo a girarme. Una aguja me impactó en el costado y me sumí en un sueño químico.
Una carretera serpenteante se hacía hueco entre el mausoleo de árboles y el vaivén de hojas que nunca existió. La furgoneta gemía a cada centímetro de ascensión. Gané la batalla a la montaña y llegué a una balaustrada suspendida en medio de los Apeninos. Amamantadas del firmamento, grandes nubes grises se deshilaban en pequeñas espirales de lluvia opaca. Arcos imposibles de roca acribillados por árboles se entrelazaban con un lago escarlata, retenido por un manto blanco de niebla.
Un suspiro de luz ámbar se había hecho paso en aquel cielo de plomo y escarcha, y se postró en un pequeño campo de una montaña al otro lado del valle. Un conjuro de troncos de arce y de abeto se disponía formando una suerte de circunferencia gigante. Una vitrina se alzaba en el centro, pero era imposible distinguir su contenido desde la distancia. Divisé un pequeño refugio a diez metros de la escena, sus ventanas destilaban una luz cálida. Decidí no investigar más y hacer a pie el escaso recorrido que me separaba de mi hogar aquella semana: un hostal de aire victoriano con aspiraciones a ser abandonado; el musgo que lo teñía y el humo azulado que salía de la chimenea completaban su aura siniestra.
Me recibió la propietaria del lugar, Francesca. Habíamos hablado por teléfono un par de días antes para acabar de pactar los detalles de mi estancia. Era una mujer afable, atenta y con gran experiencia tratando a los clientes: para ella, cada uno de ellos pasaba a ser su familia en el momento que franqueaban las puertas de entrada por primera vez.
—¿Cómo ha ido el viaggio? —me preguntó, con su divertido acento.
—Bien, un poco largo. Pero las vistas que tenéis aquí lo valen.
—Son sorprendentes —rio débilmente—. Toma, la llave de tu stanza. Recuerda que la cena es dentro de dos ore, alle nove e mezza.
Entré al comedor. Distinguí un gramófono, un teléfono de pared y un sofá con un estampado de flores marchitas, todo recortado contra un fresco, formado por una circunferencia y una vitrina de grandes dimensiones precisamente detallada. En su interior reposaba un violín dibujado con una delicadeza enfermiza, como si el autor tuviera miedo a romperlo. Cada trazado que lo formaba era de una perfección muy estudiada, como si contuviera una pequeña historia, y, todas juntas, se entramaban para reflejar mucho más que un dibujo: una causa perdida, un alma. Me di cuenta de que estaba contemplando lo que había visto minutos antes en aquel lugar maldito a unos pocos kilómetros de mí.
A la mañana siguiente, decidí lanzarme a la aventura: atravesé las largas alfombras verdes tejidas con gencianas y adonis que me separaban de aquel sitio, tendido en lo alto de aquella montaña a merced del silencio. Llegué a su falda y tomé un camino ascendente de piedra cicatrizándose entre hayas y robles. Cinco minutos después, me topé con una valla. Tenía una pequeña inscripción hecha con una caligrafía exquisita en uno de los laterales, que había sido borrada por el paso del tiempo. Se podían distinguir dos iniciales: AS.
Decidí abrirla y pasar al otro lado. Acabé encontrándome una estructura metálica emulando una suerte de almacén. Bajé de la furgoneta y me dirigí hacia allí. Una fina lluvia atrapaba mi miedo en una red cristalina. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la abrí y la franqueé. Un eco metálico se mezclaba sincopadamente con mi respiración mientras contemplaba las infinitas estanterías, que cubrían las paredes del recinto, con potes de diferentes colores y texturas —por el olor, deduje que era barniz. En el centro, había una mesa con herramientas indescriptiblemente complejas, rodeada por varios ejemplares de violines inacabados expuestos en vitrinas. Me llamó la atención una de ellas en especial: estaba rematada con ornamenta en forma de clave de sol, hecha de diamante y amatista. Me acerqué y vi el mismo instrumento que en el fresco del hostal. Lo extraje de allí y lo escruté durante varios minutos. En uno de los laterales del arco central había escrito, con un trazo familiar: «Antonius Stradivarius Cremonensis anno 2019».
No me dio tiempo a girarme. Una aguja me impactó en el costado y me sumí en un sueño químico.
Me levanté en mi cama del hostal, aletargado. Vi que dos figuras difusas reptaban entre las sombras inmóviles, expectantes. Encendí la lamparilla de la cómoda e identifiqué a Francesca. A su lado había un hombre de edad indescifrable, con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho. Llevaba su cabellera de plata recogida en una coleta, y unas profundas arrugas marcaban su rostro. Antes de que yo pudiera decir nada, el desconocido me dijo:
—Soy Antonio Stradivari, y esta es mi mujer, Francesca.
Un gran silencio reinaba en la habitación. Mientras tanto, el reloj iba recordando, tintineando, el paso del tiempo, el mismo que nos condena a todos al final de nuestra vida a un sueño del que jamás regresaremos vivos. Mi cerebro aún estaba batallando contra el efecto de los químicos, pero fui capaz de formular una pregunta:
—¿Cómo puede ser que sigáis vivos si han pasado casi trescientos años desde vuestra muerte?
Stradivari pensó su respuesta largo y tendido. Iba vestido completamente de blanco, con una camisa de cuello mao un par de botones desabrochada y unos pantalones de seda acampanados que le llegaban a los tobillos. Acabó conjurando una frase breve y simple, pero que me marcó para siempre:
—Una persona solo muere si es olvidada… su alma permanece en el mundo de los vivos mientras alguien le recuerde.
—Soy Antonio Stradivari, y esta es mi mujer, Francesca.
Un gran silencio reinaba en la habitación. Mientras tanto, el reloj iba recordando, tintineando, el paso del tiempo, el mismo que nos condena a todos al final de nuestra vida a un sueño del que jamás regresaremos vivos. Mi cerebro aún estaba batallando contra el efecto de los químicos, pero fui capaz de formular una pregunta:
—¿Cómo puede ser que sigáis vivos si han pasado casi trescientos años desde vuestra muerte?
Stradivari pensó su respuesta largo y tendido. Iba vestido completamente de blanco, con una camisa de cuello mao un par de botones desabrochada y unos pantalones de seda acampanados que le llegaban a los tobillos. Acabó conjurando una frase breve y simple, pero que me marcó para siempre:
—Una persona solo muere si es olvidada… su alma permanece en el mundo de los vivos mientras alguien le recuerde.